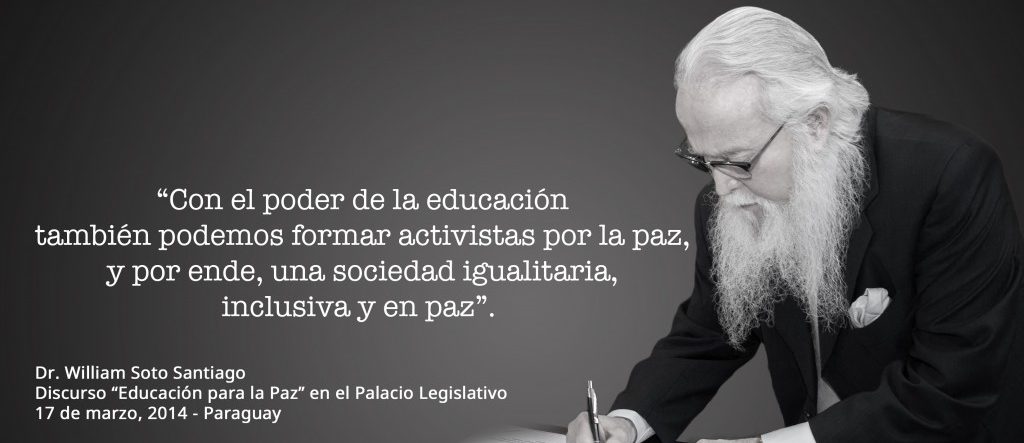El pelao Rojas, era muy conocido en su barrio. Vivía al lado de la botillería “ La Biblioteca”, famosa por la de juegos y engaños chistosos que provocaba el nombre del antro. “Voy a la biblioteca, estuve en la biblioteca, nos juntamos en la biblioteca” hacía que la sonrisa picarona asomara en los que entendían el humor borrachín y cervecero de casi la totalidad de los varones de ese sector de la ciudad del smog eterno.
De su padre no se supo más desde que la Yoana, su madre, le dijo con una cara de temor que iba a ser padre. Kevin, su padre, sintió miedo, un frío que le obligó a apretar los dientes y salir, literalmente, corriendo. Nunca más se le vio, nunca mandó ni un peso, jamás llamó por teléfono, ni en navidad se manifestó con un regalo, simplemente se esfumó. Los rumores lo situaban en una mina del norte ganando plata
por montones. Yoana tuvo que apechugar con todo desde enfrentar a sus padres que eran unos fanáticos de una de esas iglesias que aparecieron en las poblaciones populares dirigidas por un pastor estrecho de mente que separaba el mundo entre cielo e infierno, entre cristianos y pecadores y que, sin haber realizado el más mínimo estudio serio de la biblia, por el puro impulso de la fe y de su complejo mesiánico los convenció de que la palabra de Dios es absoluta y él tenía el poder de interpretarla. Y lo peor es que se creía el cuento y sus adeptos también. Yoana fue tratada de suelta, de puta, de sinvergüenza, y de pecadora y, como correspondía a esa moral familiar amorosa y cristiana fue echada de la casa con la relamida frase de: “Ya no eres nuestra hija”.
Yoana, chiquilla de barriada, simple, algo cabeza hueca, estudiante de escuela pública y luego de liceo con un proyecto de vida casual, de esos que lo organiza la suerte, buena o mala, pero no con la razón. Su vida de niña fue simple, jugar, ir a la escuela y estar con su madre y su padre cuando eran sonrientes y flexibles y no se les había metido en el alma el Cristo violento y mentiroso del pastor canuto. Nunca, hasta que estaba estudiando gastronomía en el liceo técnico de su sector, se había fijado en los hombres. Simplemente no le habían llamado la atención, hasta que irrumpió una carcajada contagiosa que venía del kiosco del establecimiento en su vida de diecisiete años. Era el Kevin, un cachorro de hombre que chacoteaba con sus amigotes y que derramaba vitalidad por los poros y por su amplia y genuina estupidez. Cómo resistirse a ese monigote encantador, a ese flaite de mirada pícara y sonrisa espontánea. El cupido mariguanero les lanzó una lluvia de flechas que los atravesó a ambos. Yoana, no era fea, sólo era tontorrona, kevín era un don Juan periférico y rasca, pero don Juan al fin.
Fue en un cerro, ni más ni menos. Comenzaron a pasear, él la llevaba de la mano, ella estaba nerviosa porque si la veían sus padres iba haber jaleo. El Kevin sabía de sexualidad lo mismo que de física nuclear, todo era confusión y machismo barato. Sabía que tenía que metérselo, hacerla gozar, quería que pusiera los ojos blancos y que le dijera “dame duro, mijito”, tal como todos los machos recios del barrio contaban. Sexualidad de perro, de pandillero, de futuro infeliz, de maltratador de mujeres nato, nunca vio a la persona, sólo orificios donde validarse como hombre. Yoana, solo sabía que había un riesgo de embarazo si le echaban el moquillo, sus amigas preferían chupárselo al galán para evitar “problemas” con pañales.
Pero esa mezcla de amor poblacional, ignorancia y miedo hizo que se amaran torpemente debajo de unos eucaliptus olorosos a remedio de madre para el resfrío. Ambos fueron felices por un corto tiempo, Kevín porque tenía una “mujer para él” y podía contar sus aventuras cacheras con los mariguaneros de la esquina. Sentía un orgullo tremendo de sí mismo, de ser más que hombre, de ser macho como su padre y sus amigos. Yoana sentía amor, era un cosquilleo confuso y temeroso que la llevó a soñar con lo de siempre: tener una casa, se veía atendiendo al Kevín, se soñaba preparando comidas ricas que había aprendido en el liceo, pensaba tener unos cuatro hijos, dos varones y dos niñas. Pero los sueños sueños son.
Después de la huida del galán cebollento y de la apocalíptica salida de su casa se quedó en la de su abuela materna que la recibió con amor de verdad, sin prejuicios y con ganas de apoyar a esa “chiquilla tonta que había salido con un domingo siete”. Doña Rosa, gorda y risueña con un corazón de oro, con una cruz en el pecho y la certeza que el verdadero amor es entre la gente y no solo a Dios, la ayudó en todo. Le pasó un cuarto cercano a la cocina, la llevó al médico de policlínico del barrio, le compró las primeras ropitas al futuro bebé.
Eso sí, Yoana debía trabajar porque Doña Rosa era jubilada y recibía una pensión para la risa, como casi todos los trabajadores de ese país. La contrataron rápidamente en un humilde restorán del centro de la ciudad, sabía cocinar bien, era transformadora de ingredientes en platos humeantes y sabrosos, cazuelas, humitas, pastel de choclos, mariscales, carnes a lo pobre. Los clientes se relamían por la comida y la cocinera que estaba de buen ver. Yoana comenzó así a ser una mujer de trabajo y de esfuerzo real. Puntual, responsable, dedicada. De la casa al trabajo y del trabajo a su casa.
Pasó el tiempo y Yoana parió. Lo que salió de ella era un varoncito rechoncho, blanquito y con cara de ángel del renacimiento. El amor que sintió por esa criatura fue una cadena que tendría que soportar por años, incluso cuando todos en ese país de soñadores y mentirosos se le echaran encima por su indecencia como político. Sí, nuestro, pequeño querubín estaba destinado a ser político.
Yoana y doña Rosa pensaron en el nombre que debía llevar. Pasaron todos los santos del calendario y esos nombres de la cultura flaite que son sacados de los seriales televisivos. Al final se impuso el de Roberto. Así que el flamante chilenito fue inscrito como Roberto Rojas Rojas. Este nombre luego de algunos años sería el símbolo de lo más despreciable producido por la sociedad sensiblera e hipócrita en que le tocó vivir.
Sus primeros años fueron como cualquiera que fuera hijo de cocinera y viviera en barrio pobre. Yoana y doña Rosa, su bisabuela, lo amaban como a nadie, era su soporte existencial, era lo que justificaba el esfuerzo, las levantadas a oscuras, la llegadas tarde, las idas y venidas al consultorio, las grietas de las manos lavando la ropita del bebé y posteriormente su uniforme escolar.
Pero Robertito, el tito, fue desde pequeño cómodo, no muy trabajador y tremendamente manipulador. Desde la cuna obtuvo lo que quería con llantos y pataletas y allí las mujeres salían corriendo a satisfacerle la maña al bebecito. En este pequeño engendro la idea de manipular la traía en los genes, era tan simple como hacerse el enfermo y el mundo reaccionaba a su favor.
Este truquillo lo uso en la escuela. Decía que le dolía el estómago y mandaban a buscar a la vieja Rosa que llegaba corriendo a ver al ángel. Acusaba a un compañero de que lo empujó en el patio, ponía cara de miedo y mostraba un rasguño que el mismo ocasionaba y castigaban al agresor que no entendía qué estaba pasando, tocía un par de veces y se quedaba en casa bajo el cuidado de sus dos mujeres, de sus dos esclavas. Cientos de estos ejemplos acompañaron la vida del pelao Rojas, él y la verdad no eran amigos.
Fue en la escuela que le comenzaron a llamar pelao. Y es que las mujeres que lo cuidaban lo rapaban para que no se le viera el pelo quiscudo e indomable que tenía, la forma de su rostro le permitía andar rapado, se veía bien, se veía bonito, ablandaba los corazones de sus profesoras, compañeros y vecinos. “Ahí viene el pelaíto Rojas, el hijo de la Yoana, pelao juguemos una pichanga, pelao Rojas préstame un lápiz”.
El pelao Rojas, el manipulador, el mentiroso, el que comprendió desde la cuna que la gente cree lo que quiere creer, que la gente es, básicamente, estúpida; todos pueden ser engañados, la madre, la bisabuela, la profesora, los compañeros, el almacenero. Se puede tapar una mentira con otra mentira. Se puede construir una sociedad con mentiras. La gente es engañable, basta con tocar algún punto sensible, algo que impulse a la piedad, algo que mueva el corazón del otro hacia lo emotivamente bobo y ya.
Sin duda el mejor golpe de suerte lo tuvo, teniendo 25 años, nuestro heroico protagonista cuando el país comenzó a protestar contra las grandes diferencias que estaban ahogando a la inmensa mayoría de la población. La desigualdad histórica había calado en la conciencia escuálida de la población y salieron a las calle para gritar por los cambios. Hay que mejorar las jubilaciones ratoniles que recibían los viejos, arreglar la educación que estaba segregada y que sólo obtenía buenos resultados si era privada, nivelar los sueldos de hombres y mujeres, crear más oportunidades, dejar de creer en el machismo esclavizante, dar opciones a todos los pensamientos, ayudar a los endeudados y mejorar la salud; ya que en ese país largo como la pena y estrecho como la caridad se moría porque nadie se hacía cargo de los enfermos pobres, de esos a quienes les daban una hora de atención para meses después de pedirla, o se mejoraba o se moría antes de ser visto.
Lo que comenzó como un anhelo de justicia se transformó en un show mediático entre los medios de comunicación que luchaban por estar en las marchas estudiantiles, en los paros de trabajadores, en los mítines por diferentes causas. Se empezó a protestar por todo: el estado violador, que los productos rosados valen más que los azules, por la dignidad, como si gritando y quemando la dignidad regresara o se reinstalara. Títeres de izquierda tratando de quebrar y refundar y títeres de derecha tratando de mantener y conservar la suma desquiciada de sus privilegios
Frente al televisor el pelao Rojas recibió la inspiración más sucia y vil que pudo imaginar. Iba a ayudar al pueblo, iba a estar en la primera línea de las protestas, iba a ser un referente de justicia y de igualdad. Bastaba con lo de siempre ponerse frente a la cámara de los canales de televisión ansiosos de detalles sabrosos y dejar que los teléfonos móviles lo filmaran para ser subido a la infinidad de redes. Él sería el liberador, él sería el mesías de ese pueblo pobre sin esperanza, él era lo que haría el cambio. La mentira servía para todo.
A cara descubierta, sin polera, mostrando su delgadez natural, no por falta de comida, bien lo sabían su madre y bisabuela, gritaba, saltaba, tiraba piedras, provocaba la agresión oficial. Y ocurrió lo que esperaba. Un canal lo entrevistó para su noticiero, el país quedó impactado. Él, el pelaíto Rojas, tenía un cáncer irrecuperable y doloroso y estaba luchando para que nadie sufriera más lo que le pasaba a él, no tener cómo enfrentar su enfermedad.
El país lo apoyó, las voces políticamente correctas salieron a usarlo como ejemplo de lucha social, las redes sociales lo catapultaron como héroe nacional.
Pero el pelao Rojas no tenía cáncer, era solo un recurso para lograr ser ese centro de mesa con algo de poder, para lograr su sueño de ser importante. Y llegó a la cima, la gente le creyó. El voto por piedad, emocional, por lástima lo catapultó para escribir una nueva constitución. El hecho que no tuviera ni un conocimiento técnico de derecho constitucional, que jamás se hubiese leído la constitución odiada que se quería cambiar y que mintiera descaradamente no fue obstáculo para su elección. El mundo está lleno de estúpidos.
Pero, de vez en cuando, un temor pasaba por su mente…