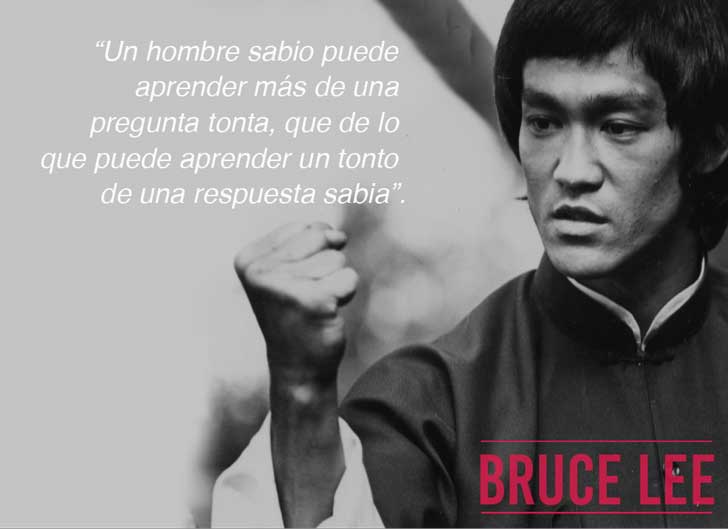Aristas Sociales del Discurso.
No se puede separar al hombre de la sociedad que lo cobija. Tal vez no necesariamente lo cobije, pero por lo menos lo incorpora, lo hace parte de sí. Y es que somos hombres con otros, no fuimos creados para vivir solos. El uno se realiza a través del otro. Si bien es cierto que no podemos negar que en el hombre el sentimiento de soledad es inseparable de su esencia, es una de sus angustias existenciales más profundas y para ello recurrimos a la solución balsámica del amor. Por otro lado, socialmente, siempre estamos, necesariamente con otros; haciendo sociedad, es decir, creando vínculos, construyendo puentes, tirando cuerdas para los otros, esos que aparecen en nuestro días, para bien o para mal, pero que me obligan a mirarlos, a pensarlos, a hacerlos parte de mis discursos. Gran paradoja.
Reiteramos, no estamos solos, nuestro mundo, el que la manada humana creó es pura dependencia. Es buen momento para romper el mito histórico que clama a los cuatro vientos que somos independientes y que actuamos con plena soberanía. Si se mira desde el punto de vista netamente histórico y se entiende independiente como grupo humano libre del tutelaje de la corona de España, bien podría ser. Pero si le buscamos la quinta pata al gato nos percataremos que ser independiente es tan imposible como ser inmortal. Veamos detalladamente esta cuestión. La independencia política que Chile alcanzó por allá en 1818 no hizo nada más que volvernos dependientes de una clase dominante y ciertos grupos de poder que se entronizaron como amos y señores del nuevo Chile. De los godos realistas a los criollos patriotas. Mejor dominados por un chileno que por un español. Pero siempre dominados, siempre rindiendo pleitesía. Ahora bien, una vez alcanzada la Independencia Chile y los países nacientes del cono sur debían enfrentar como resolver el problema de reactivar la economía, ya que los capitales españoles simplemente se retiraron o se arruinaron. La mejor solución fue la de hipotecar el país pidiendo fuertes préstamos a Inglaterra. Pasamos a ser dependientes económicos, situación que sigue hasta nuestros días. Individualmente, tampoco somos independientes, ya que dependemos de un empleo, por tanto de un empleador, de ciertos afectos, de las personas que me prestan servicios, de los que generar bienes de consumo, de los que dirigen, de los que obedecen, de los que están leyendo este ensayo. No existe, pues el hombre independiente, lo que sí aparece en el horizonte es un hombre que establece relaciones sociales, vínculos de socialización porque si no lo hace simplemente se muere.
Hay una obligatoriedad de ser social, mi yo en el mundo es social, es una entidad que se realiza en cuanto haya un sujeto que permita mi realización. Así el médico se realiza en su paciente, el padre en su hijo, el poeta en sus lectores, el chef en sus comensales, el político en sus dirigidos, el capitán en sus marineros, el profesor en sus alumnos, el amante en su amada. El otro está ahí nos guste o no.
Y como es natural existe una obligatoriedad de comunicarnos con ese otro. Ya pasó el tiempo de los ermitaños que buscaban la iluminación, la ataraxia, la epifanía viviendo solos y comiendo raíces y lagartijas. El hombre nace en sociedad, se desarrolla en sociedad y muere en sociedad. Se hace necesario, así como el respirar, el comunicar.
Chomsky intuyó, gracias a sus observaciones de la gramática generativa, que el potencial comunicativo del hombre es genético. Nacemos con el potencial irrenunciable de comunicar y si es así es porque vamos a requerir del proceso de la comunicación durante toda nuestra vida, y por cierto, esa comunicación será con el otro. La comunicación no es una mera circunstancia es pura esencialidad.
Ahora bien la comunicación, esa necesidad de intercambiar mensajes con otro miembro de mi comunidad, se hace por y con el lenguaje. Como los lenguajes son variados nos centraremos en la palabra.
La palabra, es sin duda, el mejor mecanismo para la expresión humana. Aun cuando haya sensaciones, emociones y hasta ideas que sean difíciles de representar por la fonación o la escritura, es indudablemente, este método comunicativo, es infinitamente más directo, claro y preciso que cualquier otro lenguaje. Si quiero expresar un constructo ideológico escribo un ensayo o una monografía, si deseo expresar un sentimiento creo un poema, si quiero narrar un hecho o acontecimiento hago historiografía, si quiero informar, puedo acudir a alguna especie literaria del periodismo. Los otros lenguajes son más bien colaboradores y complementos de la palabra. Así la somatolalia, lo icónico, lo paraverbal y lo proxémico enfatizan, aclaran, amplían y decoran lo dicho.
La palabra tiene el trono, pero, lamentablemente en nuestra época y por efecto de la cultura mediática la palabra está siendo mal usada, despreciada, ignorada. Lo que ocurre es que los cambios culturales, es decir, los cambios en los patrones de aprendizajes y de valorar el conocimiento han transformado al lenguaje icónico en un poderoso y atractivo contendiente de la palabra. El reino de las pantallas, de las gráficas, de los colores, de los movimientos, de los efectos especiales han terminado por convencer a la masa que es mejor una foto que un poema o que más vale ver una película que leer una novela. Siendo las cosas de esta manera las palabras están siendo queridas, guardadas por un sector más bien reducidos de la población generando nuevamente, como en tiempos antiguos, una elite que es capaz de escribir bien, hablar bien y de leer comprensivamente. La gran masa es feliz con el control del televisor en la mano.
La masa sobrevive con comunicaciones rutinarias, son capaces de saludar, realizar compras, hablar de fútbol, de sumarse a la farándula criolla. Van de una opinología hueca, sin sentido e irracional al reduccionismo al absurdo. La creación discursiva de la gran masa no existe. El verbo conjugado se les hace difícil, así que el laconismo reina en los intelectos provocando una oratoria antojadiza y con una sintaxis lastimosa. Y qué decir frente al discurso escrito donde la capacidad de hilar más de una oración es tarea titánica y más aún cuando deben aplicar normas de ortografía elemental. La norma escritural: ortografía, sintaxis, estilística simplemente es ignorada. La masa ha destruido el discurso transformándolo en fragmentos de psiquismo barato que no alcanza hacer ni lógico ni manifestar contenido.
Ahora bien, son las personas que por claridad intelectual o por posición sociocultural las que dominan el discurso. Este segmento social ha recibido el influjo de una familia consciente del valor del conocimiento y del lenguaje, además de tener a su haber una educación centrada en habilidades de pensamiento en donde el lenguajes es esencial: así mientras unos jóvenes discuten a Platón o comentan la última novela de Vargas Llosa, otros, se perfeccionan en pulir fierros, poner enchufes y manejar computadores. Así los ambientes socioculturales se han transformados en las generadoras de brechas no tan solo sociales, sino además culturales, cognitivas y morales.
Se hace evidente que mientras un sector tiene la capacidad de generar y entender los discursos que ellos mismos crean y producen, siendo así impulsores de la macro cultura y hasta de la cultura oficial; los otros no son más que agentes pasivos y hasta indiferentes del proceso cultural, quedando marginados del desarrollo y generando con ello una diferencia social y educacional aberrante e inmoral.
Los discursos de influencia social, los metarrelatos, son construidos desde el poder. Es el poder cultural, económico y político el que hace discursos generando con ellos mecanismos de control basados en la persuasión y la disuasión. Sin embargo, estos discursos tienen una proporcionalidad inversa en su calidad. Así, mientras más influjo tienen en la masa, menor es su calidad temática y más simple es su construcción. Y es que para que puedan ser entendidos se deben realizar pensando en un cerebro único, uniforme, laxo, simplista, desnutrido, dogmático e ignorante. Piénsese en el discurso periodístico que de manera, evidentemente sincrética, logra entregar una información que es recibida por el Doctor en Filosofía y por el microtraficante de alucinógenos. Es evidente que esto que parece un acierto en la construcción discursiva, pues logra comunicar, se transforma en una traición si se le mira desde el punto de vista de la profundización de ideas, del acercamiento hacia la verdad más allá de la cáscara. Era Rebelois, el que afirmaba que sólo el hombre inteligente era capaz de llegar a la comida de la nuez, símbolo, para él, de un buen discurso. La creación discursiva periodística tiende a la desinformación, pues sólo muestra aquello que puede ser catalogado como “hecho”, sin ahondar en causas, consecuencias, intereses que intervienen, personajes y personeros que están detrás, todo esto es puro subtexto que sólo alcanzan a construir los pocos iluminados que intuyen que lo dicho es demasiado simple para el entramado social en que estamos metidos.
Y qué decir del discurso político. Pasó el tiempo de los grandes oradores que no sólo entregaban un contenido original, serio, con visión de realidad y con un verdadero deseo de cambio. Ahora la contienda política es de discursos oportunistas que pretenden obtener el favor del elector, usando la estratagema de “dar en el gusto” para hacer feliz al votante. Este populismo es marca registrada de los políticos de América Latina, en donde el vacío del discurso político se transforma en miseria y corrupción. Son palabras lindas, maquilladas con la estética del botín. Por otro lado, el votante no quiere escuchar un discurso complejo, de hecho nadie lee los proyectos programáticos de los partidos ni de los candidatos. La masa actúa por pura intuición, votan por tincada, porque tal candidato le parece que lo haría mejor que el otro. Se vota por la cara joven, por el exitoso, por la maternidad, porque es hijo de…,porque es buenmozo, porque tiene músculos, porque fue miss Chile, porque aparece en la televisión, porque es modelo. Un político serio tiene poco que hacer ante el actor de teleserie que decidió competirle un escaño en el Senado.
Son estos discursos, llenos de tópicos y lugares comunes, los que la masa hace suyos, los repite, los utiliza como argumentación, los acepta y termina transformándolos en dogmas. Es que al final de cuentas necesitan una base donde poder poner los pies cuando tengan que justificar ante la historia la oligofrenia y la irresponsabilidad que han demostrado en su dejarse manejar. Y este es el quid del asunto, ya que estos discurso, mediáticos , huecos y ramplones terminan siendo un excelente vehículos de control de las masas. Y ahí van los votantes que le creen a uno y luego, cuatro años después al otro. Péndulo de la ignorancia que nadie detiene porque las condiciones están dadas para que sea absolutamente imparable.
Pero sí existen discursos de calidad, más allá de la ideología que contengan, de la postura social y política que expresen. Los intelectuales se manifiestan en círculos académicos reducidos, jibarizando aún más nuestra alicaída cultura nacional. Los intelectuales escriben y se expresan para otros intelectuales. La masa simplemente no los entiende. Y es que son “aburridos, fomes, sin gracia”. La verdad es que la calidad de la educación ha creado un pueblo distante del razonamiento y los medios lo han llevado hacia el hedonismo barato en donde lo único importante es el disfrute. Por tanto, ni siquiera se les ocurriría acercarse a los grandes temas, ni menos a una óptica racional y profunda de la realidad.
Así, pues los discursos son manejados por una élite que se escribe y se lee a sí misma marcando y profundizando más la brecha cultural existente.
Si miramos esta realidad desde la tradicional clasificación de discurso expositivo y argumentativo podemos descubrir una serie de interesantes disquisiciones.
El discurso expositivo tiene como principal objetivo entregar información. Desde una noticia, pasando por una monografía hasta llegar a una novela estamos en presencia de un discurso expositivo. Sin embargo, lo realmente importante es la actitud que asume el emisor en la situación de enunciación. El que expone suele ser el que posee el conocimiento, situación harto normal desde la perspectiva del discurso público. El emisor es activo, por tanto, asume el poder y el control de la relación que, necesariamente se convierte en vertical descendente; o sea, desde el poder, porque sabe, a los desprovistos de poder y conocimiento. Este esquema de comunicación suele generar la comodidad de la pasividad en el receptor, es el emisor el que entrega, es el emisor el que construye. El receptor recibe sin esfuerzo aparente, es un simple recipiente en donde cae la autoridad o autoritarismo del emisor.
Recuérdese la clase de la pedagogía tradicional en donde el emisor era un profesor que hacía gala de poder y, a veces, conocimiento. Era una clase sin diálogo, es más, esto no interesaba; lo importante era el control. El que exponía era el mismo que evaluaba y el 7.0 era de Dios, el 6.0 del profesor y el 5.0 del alumno. Este tipo de abusos es típico de quién tiende a vivir con la dinámica del discurso expositivo. El que predica, el que dicta, el que ordena, el que emite, el que expone corre el riesgo, terriblemente peligroso, de creerse más de lo que realmente es, total hay receptores que escuchan, que acatan, que obedecen.
Vivir dentro de la cultura expositiva es ir aceptando la nulidad y hasta la invisibilidad del receptor, pues muchas veces no importa quién sea mientras haya alguien que nos escuche. Es por ser un adepto y adicto a este modo de entender la vida. Es por aceptar este patrón
comunicativo que el padre se transforma en un ogro irracional que impone su voluntad a su familia, y que un político puede llegar a ser un dictador.
Y es que es tan sencillo, el emisor dice y los receptores acatan, aceptan “total las cosas siempre han sido así y van a seguir siendo así”. Un buen ejemplo de esta forma de sentir y pensar es la actitud de los ciudadanos bajo una dictadura. De hecho se es dictador porque se dicta, o sea una actitud expositiva. Lo que se dice se hace simplemente porque el que expone: dictador, tirano, zápatra lo dice.
Lo realmente triste es la oligofrenia del receptor, que es capaz de anularse a sí mismo por temor al poder que expone. Piénsese en la actitud del alumno frente al profesor semidios o la del partidario frente a su líder político.
Los discursos expositivos pueden meterse en el ADN cultural y transformarnos en títeres sin sesos ni voluntad.
Apliquemos estas ideas a lo moral. La exposición o actitud expositiva tiende hacia la inmoralidad del abuso del poder. Para comprender este fenómeno debemos insistir en que cuando el discurso expositivo se nos mete en el alma nos transforma en obsesos por el poder y siendo así el poder nunca es bueno. El expositor se va a creer dueño de la verdad, pues es el que maneja y manipula el poder, tiene los pilares de toda dinámica social a su haber, por lo tanto, puede caer en la , casi irresistible, tentación de hacer lo que se le antoja, lo que se acerca, indudablemente, a lo corrupto. Por otro lado, el receptor corre riesgo de caer en una pasividad atontada, ya que cede el poder del decir, del ordenar, del guiar a otro por escasez de actitud crítica o por simple comodidad. Siempre es más fácil ser dirigido que dirigir.
Pero la realidad está siempre en movimiento y una buena demostración de esto es que frente a las características autoritarias del discurso expositivo se le enfrenta el discurso argumentativo.
Siempre se afirma, de manera rotunda, que el discurso argumentativo es manifestación de racionalidad. Esto siempre me ha parecido curioso, ya que da la impresión que el discurso expositivo fuera intuitivo, casual y hasta estúpido, y en realidad no es así. En toda construcción discursiva siempre está presente la inteligencia lingüística y las habilidades de comunicación. El que crea una exposición y el que crea una argumentación son iguales de inteligentes.
Los discursos argumentativos son un arma extraordinaria para poder influir en el mundo. La mejor manera de lograr cambios de fondo, sustanciales, estructurales es siempre una buena argumentación o razón.
Pero para lograr argumentar debemos tener a nuestro haber cuatro elementos básicos:
- Poseer las habilidades cognitivas necesarias: inferir, relacionar, comparar, criticar, etc, etc.
- Los conocimientos generales entregados por los discursos expositivos, estos deben ser amplios, actualizados, comprobables, verdaderos y adogmáticos.
- Conocimientos de la construcción discursiva de una argumentación, su forma y sus diferentes clasificaciones.
- Y lo más importante, tener un comportamiento comunicativo asertivo, es decir, tolerante que sepa aceptar las diferentes argumentaciones, la crítica y el disenso.
No se puede negar el tremendo poder que puede estar presente en un buen argumento, tanto así que puede tener el potencial de cambiar el rumbo de la historia personal de cualquiera de nosotros o evolucionar la historia de un grupo humano determinado. Ampliemos estas ideas. Cuando dejamos que nuestra vida sea movida por razones o argumentos comienza a tener sentido, de no ser así vivimos el día a día un poco a tontas y a locas y vamos sorteando escollos según aparecen, no tenemos un norte claro. Es muy probable que el gran mal de la post modernidad, o sea, la incertidumbre, esté enraizada con una actitud irracional. Alguien podría argumentar que si se actuara siempre desde la razón la vida perdería ese sabor deleitoso, sorpresivo y diferente que debe tener cada día. Sin embargo, les recuerdo que las argumentaciones no son sólo esa construcción fría y calculadora que busca la eficiencia, la conveniencia y que nuestra postura triunfe; también se puede argumentar desde la emocionalidad. El padre trabaja más de la cuenta por amor y por responsabilidad hacia su familia; el héroe se sacrifica por patriotismo y por un profundo concepto de deber; el profesional hace un trabajo de calidad por satisfacción personal. Todas estas razones son absolutamente emocionales; son nuestras, pueden o no ser compartidas o aceptadas por los otros. Si sólo argumentáramos desde la lógica habrían muchas cosas que no realizaríamos; piénsese que no hay argumentación lógica para disfrutar un partido de fútbol o querer casarnos. El ciudadano común que utiliza la argumentación lógica lo hace para un fin determinado, generalmente dentro de un ámbito profesional, se debe evaluar una situación, se ha de tomar una decisión, hay que crear un proyecto. Este tipo de argumento nos realiza profesionalmente y nos destaca socialmente, los argumentos emocionales nos hacen felices.
Pero la argumentación en la boca y en la pluma de un líder hace que las sociedades cambien. Los cambios políticos profundos como los movimientos de emancipación, las revoluciones, los cambios estructurales en la institucionalidad del estado son fruto de una serie de argumentaciones que movilizaron a la gente para pedir y hasta exigir cambios. He aquí la gran razón de sacar del medio a los intelectuales en toda dictadura. Las sociedades anquilosadas por el subdesarrollo y la injusticia comienzan a despertar desde los sectores que son capaces de observar la realidad, enjuiciarla y transformarla en un discurso argumentativo que persuada a los receptores de que la sociedad se merece un cambio. Así no hay nada más potente como gestor de cambios sociales que un cúmulo de argumentaciones.
Ahora bien siguiendo la línea de pensamiento de este ensayo. Ocurre que el discurso argumentativo también se puede meter en el alma, al igual que el expositivo, sólo que su efecto es muy diferente. Así es las personas que tienden a ser argumentativas, tienden también a la reflexión. La argumentación es fruto de un esfuerzo intelectivo que busca crear razones para poder persuadir o disuadir a nuestros receptores. Cada vez que argumentamos es porque queremos dejar en el otro nuestra huella, queremos que nuestra óptica de la vida, que nuestra visión de mundo influya sobre los demás. El porqué hacemos esto tiene muchas causas, desde deseo de entregar una verdad que puede ser base de cambios positivos para todos, o sea un aporte real y contundente o ser expresión de pura vanidad y soberbia intelectual. El ser una persona amante de las argumentaciones no te hace ni buena ni noble.
La utilización de la argumentación es la mejor manera de poder “discutir”, esto se deja ver en que cada vez que enfrentamos una postura que no va de acuerdo con nuestros conocimientos, creencias o valores nos enfrentamos desde la razón, ya que ésta nos otorga cierta seguridad. Las opiniones que tienen como base una argumentación, que superan la subjetividad y el simple parecer nos dan peso frente a nuestros receptores generando un prestigio social que nunca está demás. Mientras más argumentativas sean nuestras posturas es más probable que podamos “vencer” a nuestros rivales de disputa. Ahora bien, si junto con la producción de argumentaciones sólidas, bien construidas y con conocimientos objetivos, agregamos la capacidad de no perder jamás los estribos lo más seguro es que la armada enemiga retira su flota con las banderas bajas. Jamás una argumentación debe ser dicha desde la furia o el enojo porque la paradoja del lenguaje transforma lo dicho en irracional. En cuanto nos enfadamos la razón empieza a ceder y ya no tenemos control sobre lo que vamos diciendo, cometemos errores y decimos aquello que jamás debimos haber dicho y aunque nos arrepintamos de corazón lo dicho no lo puede borrar nadie. Así que argumentar y serenidad son amigas muy íntimas.
La actitud argumentativa social sólo se puede encontrar en las comunidades democráticas. Es conveniente recordar que la democracia no sólo es una forma de gobierno o de administración política, es también un valor propio de la postmodernidad. Se vive en democracia no exclusivamente porque la república en que vivimos haya optado por un régimen democrático, se vive en democracia cuando se asume el respeto por el otro, por su opinión, cuando se acepta la responsabilidad ética de ser ciudadano, cuando se respeta la mayoría, cuando se discute, se critica, se opina a través de la argumentación. La democracia no resiste la argumentación falaz, la mentira o la violencia verbal. La democracia clama por ciudadanos que puedan argumentar a través de los canales que esta misma sociedad tiene para tales manifestaciones.
El fruto existencial de la argumentación, sea lógica o emocional, es apropiarnos del sentido de la vida. Cuando fruto de la observación de la realidad y de nuestra capacidad de raciocinio podemos verbalizar argumentativamente nuestras creencias y valores nos estamos acercando a la trascendencia. Así y sólo así podemos considerarnos gente feliz porque la argumentación nos da una base de sustentación existencial desde donde podemos mirar la vida con la dosis de certidumbre necesaria que nos permite dormir cada noche y saber que la dignidad esta de nuestra parte.
Tanto lo expositivo como lo argumentativo nos van formando, nos van creando a nosotros y a nuestras sociedades, sin embargo, siempre, en última instancia, es uno, cada uno en su conciencia quién toma la decisión final de qué actitud nos regirá, la déspota o expositiva o la democrática o argumentativa. La exposición o la argumentación no son sólo formas discursivas son formas de enfrentar la vida y formar sociedades.
René Salgado Ladrón de Guevara. Profesor.
Magíster en Educación.
Magíster en Literatura.